
La espera más larga
El choque fue mortal. Pero Galo no marchó hacia la hermosa luz de los espíritus en calma. Antes bien, retrocedió en la negrura hasta el bar vegetariano de sus citas. Antonia esperaba fuera haciendo un pulso a la impaciencia. Bebía despacio, y a cada trago, miraba el cerco que la zanahoria con miel dejaba en el cristal. Sin embargo, una vez que apuró su vaso, los labios adelgazaron apretados por la contrariedad. Pero aún siguió allí entretenida con la simpatía del dueño. Sólo cuando la sombra del plátano cayó sobre aquella terraza, ya se puso en pie. Casi siempre era así: Antonia enfriaba la mirada, severo el semblante, callando hasta oír la explicación cabal o inusitada.
Tiempo atrás, Galo había descubierto que era un gafe para las citas. Lo admitió con mosqueo ante el cúmulo de reiteraciones. Aquellos impedimentos para llegar a la hora, a cual más dispares, le salían al paso riéndose del reloj, como engendros con ganas de incordiar. Todavía no lo pensó, cuando quedó encerrado en los servicios de una sucursal. La endiablada muletilla giraba, giraba..., pero persistía en no abrir. Entonces aporreó la puerta fastidiándose los nudillos. Ni así. La Marcha Radetzky, que se explayaba por toda la planta, acalló los golpes y nadie acudió. Hasta que, un rato largo después, alguien, acuciado por un diurético, giró el pomo desde fuera.
Sin embargo, algo sospechó cierto viernes de lagrimeo, con la esquela del vecino aún en el portal. Galo tocaba impaciente el claxon, viendo como los dígitos del tiempo desfilaban impertérritos en su contra. Pero la furgoneta no se quitaba de delante, bien abierta a las pertenencias del difunto. Cargando a todo meter, aquellos familiares sin ojeras discutían el reparto. Ante el bocinazo rabioso del joven, todos mostraron sus dientes en una sonrisita de forzado desagravio y unos apremiaron a otros para izar un frigorífico entreabierto que goteaba leche. Único desperdicio éste, pues la furgoneta partió a ritmo de salsa, bien henchida por la codicia; en tanto Galo, que no estaba para músicas, salía disparado hacia la sesión de las ocho.
Aun así, La familia empezó sin él, con la cazadora de Antonia guardándole el asiento; y la prenda, que un chaparrón llenara de lunares, siguió allí, mientras Galo daba vueltas a la manzana del cine, luego a las otras adyacentes, buscando en vano aparcamiento. Caían chuzos cuando, más que harto, pisoteó el acelerador hacia el parking menos lejano. Bien daba por hecho que regresaría calado, despotricando contra aquella barriada sin soportales. Todavía con lluvia en la cara, ocupó su butaca: justo entonces Vittorio Gassman se hacía la foto conmemorativa junto a su numerosa f amilia de ficción. Y era la secuencia final.
amilia de ficción. Y era la secuencia final.
Galo creyó de veras que estaba gafado un mediodía festivo, cuando salió a buscar flores y acabó en comisaría, retenido como sospechoso de una acción delictiva. Ciertamente, había estado merodeando por el polígono sin documentación en los tejanos, al acecho de una instantánea sugerente. También -para qué negarlo- había maquinado posibles encuadres desde la sombra, vigilando que nadie pasara. Por último -eran varios los testigos- había disparado certero dos veces: a unas margaritas primero, y luego a cierta alambrada tras la que crecía césped, carretera adelante. Aun así, con el carrete en litigio, los semblantes se tranquilizaron dentro del despacho que rebosaba sol; y aquella adustez inicial, cuando lo sentaron en el pasillo de los sospechosos, quedó reducida a mera recriminación, si cabe paternal, mientras le abrían la puerta de los hombres libres. Ya no era un espía fotografiando supuestamente instalaciones públicas. Era el joven artista a la captura de lo inapreciable, enfocando el perfil plateado de los alambres sobre un verde difuso. Galo pisaba, pues, la calle, demasiado tarde eso sí para almorzar un osso bucco con Antonia, a quien se le acabó la paciencia (también su helado de frambuesa) andando y desandando por la plazoleta sin árboles.
Menos mal que la muchacha respondía de volea a cada revés; y buena raqueta era su empatía por el prójimo: cada remate, sin pretenderlo, le granjeaba amistades y nuevos tratos, pues las tardanzas de Galo daban cancha para encuentros gratificantes. Esta vez con el sesentón trajeado que paseaba a su cocker entre los parterres. Antonia escuchó preocupada al orondo señor, que lamentaba la dejadez de su esposa a merced de los achaques, y compartió con él un aperitivo tardío en el bar de las croquetas. Similar a esa tarde de cine pasada por agua, cuando coincidió en la misma sala con su amigo jorobado, un enano de gran saber que no se suicidaba porque aún tenía madre. Por supuesto, la muchacha ocupó el asiento contiguo, dando la espalda a ojos meticones. Actitud que la había llevado también junto a la yonqui del pasaje, aquella vagabunda que daba poemas a cambio de alguna moneda. E incluso Antonia le proporcionó una ducha y buena comida.
Galo nunca temió que su novia le abandonara, pero siempre tuvo celos de tanta dedicación a otros seres. Había sido así desde que se conocieron en la zumería: el joven quiso jugar al parchís con un amigo y Antonia les ofreció unirse a su partida con el único tablero disponible. Entonces ambos descubrieron que sus pupilas reían juntas, mientras el dado brincaba o las fichas se perseguían. Congenió, pues, el buen tino con la fantasía, entre sorbo y sorbo de infusión. Fue un crepúsculo tan dulce que la constancia y el dinamismo marcharon de la mano.
Aunque Antonia hubiera preferido, luego, cierta mesura en los impulsos de Galo: aquel primer beso en la boca, de sopetón dentro de una cabina telefónica; a su pesar, la brusquedad del deseo dejó mucha ternura esperando tras la puerta. Después, en pleno parque, Galo la llevó hasta su sexo. Bajo la ropa de abrigo, mientras llovían hojas secas, la mano de Antonia se cerró tímida en torno al miembro, tan duro como suave, y lo frotó apremiada por su dueño. Pero ya no cedió más, en aquella noche de luna que sugería placeres, cuando el joven quiso colarse en su cuarto pidiendo desnudez y prometiendo respeto. Antonia quería ser flor entera hasta la noche de bodas, para que Galo entonces se emborrachara con su néctar.
Había sido así desde un principio. Por desgracia, tan mimada ilusión yacía ahora sobre la tumba junto a una rosa. Antonia se replegó con el ánimo enlutado. Ya no podía dar estímulos, pero sí recibirlos de la gente. Día a día se fue llenando de palabras y de hechos con sonrisa; hasta que, por fin, retomó sus habilidades para la vida: en la ONG tejiendo vendas para leprosos, junto al vecino naturista buscando plantas medicinales, como animadora en el centro cívico... Eran quehaceres placenteros, casi felices, y la resignación se hizo un pequeño sitio que la fe ensanchó pronta. Pero todavía las calles hablaban tan nostálgicas de Galo que Antonia deseó cambiar de paisaje. Sin buscarlo aún, lo encontró al paso en las flores de aquel ceramista, en sus ojos alegres, benignos como el valle donde vivía trabajando barro con manos cálidas. Ganada por su camaradería, la joven quiso aprender de él, con tal destreza que pronto los pájaros de canto dulce bajaron hasta las vasijas, y ambos compartieron el taller, mientras las estaciones se sucedían plácidas entre olores y campanadas.
Galo se había quedado en el antiguo monasterio frente a la zumería, dentro del silencio que desbarataba alguna que otra velada artística. Sin embargo Antonia tardó en regresar a la terraza de los plátanos. Lo hizo ya con hijos crecidos, que dibujaban duendes en la cuenta del camarero. Fue durante su escapada estival a la casa de padres y hermanos. Anclada en un remanso sin oleaje, ella vibró aquella noche en el hermoso claustro, cuando las partituras se soltaron de los atriles para elevarse al cielo abierto ante el regocijo de los asistentes y la inquina sonriente de los músicos, a quienes un viento insolente y travieso había tenido en vilo durante todo el concierto. De súbito, Antonia reconoció a Galo en aquellas burbujas que le cosquilleaban el ánimo, porque había sido así desde que ambos se encandilaron. El joven, con su varita de lo insólito pero posible, había convertido realidades prosaicas en pequeñas maravillas: el cerezo que la muchacha añoraba florido se llenó de ramilletes frescos en Navidad, la empanada para el picnic tomó forma de gran corazón de hojaldre y la acera que Antonia pisaba a diario le devolvió, cual espejo, su rostro coloreado con tizas. Galo era un cielo con fuegos artificiales, o el caballero galante que la llevaba en volandas por el castillo, o el amiguete divertido que bailoteaba ante ella asido a una escoba en el laboratorio... Todo se le hacía poco con tal de festejar a la muchacha de los ojos serenos y éstos se llenaban de chiribitas. Hasta que la fatalidad se cruzó en la autovía y muchos negativos quedaron sin positivar.
Ahora, sin embargo, la muchacha sacudía su melancolía (que no siempre pudo mantener a raya), porque la última cita con Galo seguía en pie. Otra vez a la misma hora. A mano de los suyos dejó una carpeta cerrada con lazos, para que cartas y fotos les consolaran de su marcha. Luego, resuelta, llegó a la zumería, frente al antiguo monasterio, cuando ya los plátanos sombreaban la terraza. Apenas varios sorbos de zanahoria con miel. El airecillo mecía tierno su corazón, lento, muy lento... Y los latidos se fueron distanciando cada vez más perezosos, más somnolientos...; hasta que se quedaron dormidos.
A partir de ahí, el revuelo se apoderó del bar: un camarero vertió lágrimas sobre su bandeja, la médica en paro buscó sudorosa el pulso, mientras los cuchicheos hacían corro, a la par que una ambulancia ululante tomaba la calle espantando vehículos. Todo ello pasado de fecha al otro lado de la materia, pues Galo y Antonia marchaban ya juntos hacia la hermosa luz de los espíritus gozosos. Con una premura que posponía embelesos, porque el joven, como siempre, llegaba con retraso.
Marina Caballero
Ilustraciones:
Retrato de Lunia Czechovska. Óleo sobre lienzo, 1919. Amedeo Modigliani.
Fotograma de La familia, 1987. Dirigida por Ettore Scola.
Tiempo atrás, Galo había descubierto que era un gafe para las citas. Lo admitió con mosqueo ante el cúmulo de reiteraciones. Aquellos impedimentos para llegar a la hora, a cual más dispares, le salían al paso riéndose del reloj, como engendros con ganas de incordiar. Todavía no lo pensó, cuando quedó encerrado en los servicios de una sucursal. La endiablada muletilla giraba, giraba..., pero persistía en no abrir. Entonces aporreó la puerta fastidiándose los nudillos. Ni así. La Marcha Radetzky, que se explayaba por toda la planta, acalló los golpes y nadie acudió. Hasta que, un rato largo después, alguien, acuciado por un diurético, giró el pomo desde fuera.
Sin embargo, algo sospechó cierto viernes de lagrimeo, con la esquela del vecino aún en el portal. Galo tocaba impaciente el claxon, viendo como los dígitos del tiempo desfilaban impertérritos en su contra. Pero la furgoneta no se quitaba de delante, bien abierta a las pertenencias del difunto. Cargando a todo meter, aquellos familiares sin ojeras discutían el reparto. Ante el bocinazo rabioso del joven, todos mostraron sus dientes en una sonrisita de forzado desagravio y unos apremiaron a otros para izar un frigorífico entreabierto que goteaba leche. Único desperdicio éste, pues la furgoneta partió a ritmo de salsa, bien henchida por la codicia; en tanto Galo, que no estaba para músicas, salía disparado hacia la sesión de las ocho.
Aun así, La familia empezó sin él, con la cazadora de Antonia guardándole el asiento; y la prenda, que un chaparrón llenara de lunares, siguió allí, mientras Galo daba vueltas a la manzana del cine, luego a las otras adyacentes, buscando en vano aparcamiento. Caían chuzos cuando, más que harto, pisoteó el acelerador hacia el parking menos lejano. Bien daba por hecho que regresaría calado, despotricando contra aquella barriada sin soportales. Todavía con lluvia en la cara, ocupó su butaca: justo entonces Vittorio Gassman se hacía la foto conmemorativa junto a su numerosa f
 amilia de ficción. Y era la secuencia final.
amilia de ficción. Y era la secuencia final.Galo creyó de veras que estaba gafado un mediodía festivo, cuando salió a buscar flores y acabó en comisaría, retenido como sospechoso de una acción delictiva. Ciertamente, había estado merodeando por el polígono sin documentación en los tejanos, al acecho de una instantánea sugerente. También -para qué negarlo- había maquinado posibles encuadres desde la sombra, vigilando que nadie pasara. Por último -eran varios los testigos- había disparado certero dos veces: a unas margaritas primero, y luego a cierta alambrada tras la que crecía césped, carretera adelante. Aun así, con el carrete en litigio, los semblantes se tranquilizaron dentro del despacho que rebosaba sol; y aquella adustez inicial, cuando lo sentaron en el pasillo de los sospechosos, quedó reducida a mera recriminación, si cabe paternal, mientras le abrían la puerta de los hombres libres. Ya no era un espía fotografiando supuestamente instalaciones públicas. Era el joven artista a la captura de lo inapreciable, enfocando el perfil plateado de los alambres sobre un verde difuso. Galo pisaba, pues, la calle, demasiado tarde eso sí para almorzar un osso bucco con Antonia, a quien se le acabó la paciencia (también su helado de frambuesa) andando y desandando por la plazoleta sin árboles.
Menos mal que la muchacha respondía de volea a cada revés; y buena raqueta era su empatía por el prójimo: cada remate, sin pretenderlo, le granjeaba amistades y nuevos tratos, pues las tardanzas de Galo daban cancha para encuentros gratificantes. Esta vez con el sesentón trajeado que paseaba a su cocker entre los parterres. Antonia escuchó preocupada al orondo señor, que lamentaba la dejadez de su esposa a merced de los achaques, y compartió con él un aperitivo tardío en el bar de las croquetas. Similar a esa tarde de cine pasada por agua, cuando coincidió en la misma sala con su amigo jorobado, un enano de gran saber que no se suicidaba porque aún tenía madre. Por supuesto, la muchacha ocupó el asiento contiguo, dando la espalda a ojos meticones. Actitud que la había llevado también junto a la yonqui del pasaje, aquella vagabunda que daba poemas a cambio de alguna moneda. E incluso Antonia le proporcionó una ducha y buena comida.
Galo nunca temió que su novia le abandonara, pero siempre tuvo celos de tanta dedicación a otros seres. Había sido así desde que se conocieron en la zumería: el joven quiso jugar al parchís con un amigo y Antonia les ofreció unirse a su partida con el único tablero disponible. Entonces ambos descubrieron que sus pupilas reían juntas, mientras el dado brincaba o las fichas se perseguían. Congenió, pues, el buen tino con la fantasía, entre sorbo y sorbo de infusión. Fue un crepúsculo tan dulce que la constancia y el dinamismo marcharon de la mano.
Aunque Antonia hubiera preferido, luego, cierta mesura en los impulsos de Galo: aquel primer beso en la boca, de sopetón dentro de una cabina telefónica; a su pesar, la brusquedad del deseo dejó mucha ternura esperando tras la puerta. Después, en pleno parque, Galo la llevó hasta su sexo. Bajo la ropa de abrigo, mientras llovían hojas secas, la mano de Antonia se cerró tímida en torno al miembro, tan duro como suave, y lo frotó apremiada por su dueño. Pero ya no cedió más, en aquella noche de luna que sugería placeres, cuando el joven quiso colarse en su cuarto pidiendo desnudez y prometiendo respeto. Antonia quería ser flor entera hasta la noche de bodas, para que Galo entonces se emborrachara con su néctar.
Había sido así desde un principio. Por desgracia, tan mimada ilusión yacía ahora sobre la tumba junto a una rosa. Antonia se replegó con el ánimo enlutado. Ya no podía dar estímulos, pero sí recibirlos de la gente. Día a día se fue llenando de palabras y de hechos con sonrisa; hasta que, por fin, retomó sus habilidades para la vida: en la ONG tejiendo vendas para leprosos, junto al vecino naturista buscando plantas medicinales, como animadora en el centro cívico... Eran quehaceres placenteros, casi felices, y la resignación se hizo un pequeño sitio que la fe ensanchó pronta. Pero todavía las calles hablaban tan nostálgicas de Galo que Antonia deseó cambiar de paisaje. Sin buscarlo aún, lo encontró al paso en las flores de aquel ceramista, en sus ojos alegres, benignos como el valle donde vivía trabajando barro con manos cálidas. Ganada por su camaradería, la joven quiso aprender de él, con tal destreza que pronto los pájaros de canto dulce bajaron hasta las vasijas, y ambos compartieron el taller, mientras las estaciones se sucedían plácidas entre olores y campanadas.
Galo se había quedado en el antiguo monasterio frente a la zumería, dentro del silencio que desbarataba alguna que otra velada artística. Sin embargo Antonia tardó en regresar a la terraza de los plátanos. Lo hizo ya con hijos crecidos, que dibujaban duendes en la cuenta del camarero. Fue durante su escapada estival a la casa de padres y hermanos. Anclada en un remanso sin oleaje, ella vibró aquella noche en el hermoso claustro, cuando las partituras se soltaron de los atriles para elevarse al cielo abierto ante el regocijo de los asistentes y la inquina sonriente de los músicos, a quienes un viento insolente y travieso había tenido en vilo durante todo el concierto. De súbito, Antonia reconoció a Galo en aquellas burbujas que le cosquilleaban el ánimo, porque había sido así desde que ambos se encandilaron. El joven, con su varita de lo insólito pero posible, había convertido realidades prosaicas en pequeñas maravillas: el cerezo que la muchacha añoraba florido se llenó de ramilletes frescos en Navidad, la empanada para el picnic tomó forma de gran corazón de hojaldre y la acera que Antonia pisaba a diario le devolvió, cual espejo, su rostro coloreado con tizas. Galo era un cielo con fuegos artificiales, o el caballero galante que la llevaba en volandas por el castillo, o el amiguete divertido que bailoteaba ante ella asido a una escoba en el laboratorio... Todo se le hacía poco con tal de festejar a la muchacha de los ojos serenos y éstos se llenaban de chiribitas. Hasta que la fatalidad se cruzó en la autovía y muchos negativos quedaron sin positivar.
Ahora, sin embargo, la muchacha sacudía su melancolía (que no siempre pudo mantener a raya), porque la última cita con Galo seguía en pie. Otra vez a la misma hora. A mano de los suyos dejó una carpeta cerrada con lazos, para que cartas y fotos les consolaran de su marcha. Luego, resuelta, llegó a la zumería, frente al antiguo monasterio, cuando ya los plátanos sombreaban la terraza. Apenas varios sorbos de zanahoria con miel. El airecillo mecía tierno su corazón, lento, muy lento... Y los latidos se fueron distanciando cada vez más perezosos, más somnolientos...; hasta que se quedaron dormidos.
A partir de ahí, el revuelo se apoderó del bar: un camarero vertió lágrimas sobre su bandeja, la médica en paro buscó sudorosa el pulso, mientras los cuchicheos hacían corro, a la par que una ambulancia ululante tomaba la calle espantando vehículos. Todo ello pasado de fecha al otro lado de la materia, pues Galo y Antonia marchaban ya juntos hacia la hermosa luz de los espíritus gozosos. Con una premura que posponía embelesos, porque el joven, como siempre, llegaba con retraso.
Marina Caballero
Ilustraciones:
Retrato de Lunia Czechovska. Óleo sobre lienzo, 1919. Amedeo Modigliani.
Fotograma de La familia, 1987. Dirigida por Ettore Scola.
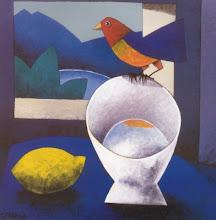

























1 comentario:
Hermoso relato Marina, bello y muy sabiamente desarrollado. Me gustó desde el principio. Recreas muy bien tiempos y espacios.
Un abrazo.
Publicar un comentario